Los 90: la obsesión reeleccionista de Carlos Menem
Su interés por acceder a nuevos mandatos fue prehistórico, enfático y tenaz; logró su objetivo tras el pacto de Olivos, con Raúl Alfonsín y buscó sin éxito otros caminos para llegar a un tercer mandato
No sorprende que reelegir sea en la gramática un verbo irregular, también lo es en la política. Ahora bien, una cosa es expresar que “el general Tomás Martínez fue reelecto para un nuevo mandato presidencial” (así aparece en el Diccionario Panhispánico de Dudas como modelo de corrección) y otra es que alguien titule “Quintela reelige en La Rioja”.
Ricardo Quintela (solo es otro ejemplo) venía siendo gobernador desde 2019. El año pasado se postuló para seguir en el cargo y consiguió más votos que sus rivales. Resulta obvio, él no reeligió a nadie, lo reeligieron a él. Debió decirse, pues, “Quintela fue reelegido en La Rioja”.
Es llamativo que este sea el único verbo con el cual a la política se le enreda la conjugación. Junto con toda su familia, la palabra reelección ocupó con fuerza el espacio público en los años noventa. Auge al que se le puede encontrar una explicación histórica. Carlos Menem resultó el primero que completó un mandato presidencial en cuarenta años. Y para poder tener segundos mandatos, huelga aclararlo, hace falta como mínimo terminar el primero. Sin embargo, las crónicas de la época demuestran que el interés de Menem por las reelecciones es prehistórico, enfático y tenaz. Casi una adicción.
Menem, además de ser el segundo presidente reelecto en forma consecutiva, es hasta hoy la persona que gobernó el país más tiempo en forma continuada, diez años y medio. Ya reelecto quiso buscar un tercer mandato en contra de las reglas que él mismo había promulgado. Pero no pudo. Si lo hubiera conseguido (si hubiera logrado forzar la letra constitucional y ganado las elecciones de 1999) habría gobernado hasta 2003. Catorce años y medio seguidos. Eso en el supuesto de conservar la estabilidad. Ejercicio contrafáctico que, en este caso más que en ningún otro debido a que está de por medio el colapso de 2001, no tiene dónde hacer pie. Cualquier conjetura es posible.
La búsqueda frenética de un tercer mandato, la llamada “re-reelección”, fue tan importante, tan intensa en la segunda mitad de los noventa que le dio origen a la inoxidable caricatura verbal del líder riojano: la “re-re”. Con asibilación de la erre, una onomatopeya cuya sonoridad evoca la infinitud del planteo y las peculiaridades cautivantes y transgresoras del promotor.
Para ejecutar el primer plan de reelección, Menem arrancó temprano, lo que habla de su fe en la gobernabilidad. La consigna “Menem 95″ apareció en 1991, pero para entonces el tema ya tenía un par de años. La decisión de buscar la reelección fue previa a la asunción.
A fines de 1992, Gustavo Beliz reemplazó a José Luis Manzano como ministro del Interior y una de sus principales funciones fue labrar la tierra del peronismo para preparar la reelección. Eso desató el conflicto entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde que iba a dominar toda la década. La continuidad de Menem afectó también a otros protagonistas con ambiciones, sobre todo a Domingo Cavallo. El oficialismo ya hablaba de cláusula proscriptiva, refiriéndose a la regla de 1853 que impedía tener dos períodos consecutivos. La misma victimización se repetiría después de 1995, una vez corrido el límite. Se atacaba también con fervor la nueva norma: el máximo de mandatos consecutivos admitidos ahora era dos, no tres. La pretensión de perpetuidad tonificó la era Menem.
Tal como lo hiciera Perón en 1949, Menem organizó la reforma constitucional sin mencionar ni admitir que su propósito era la reelección y que el beneficiario no sería otro que él mismo. Perón, en realidad, había ido más lejos: hasta once meses antes de promulgar la Constitución de 1949 que estableció la reelección consecutiva despotricó en los discursos contra esa norma teórica que, decía él, en otros países había arruinado la democracia. En público Menem exaltaba la meta de una Constitución consensuada, lo que en los hechos significaba que el peronismo reconocía que la del ‘49 había sido una imposición partidista.
El empeño de Menem en la causa fue mayúsculo. En el camino tuvo que enfrentar problemas de salud y, algo más terrible, la muerte de su hijo. No bajó los brazos. Como estaba lejos de conseguir los dos tercios de cada cámara para que el Congreso declarara la necesidad de la reforma, impulsó a mediados de 1993 un plebiscito. Sería no vinculante, pero ejercería una presión atronadora. El uno a uno llevaba ya dos años y la imagen del Presidente estaba bien arriba. Algunos opositores temían sufrir una derrota doble en la hipótesis de que el meneado plebiscito llegara a hacerse.

Así, tras las elecciones legislativas de octubre de 1993, en las que el gobierno le ganó al radicalismo por 44% a 30%, Raúl Alfonsín se guardó sus reservas anteriores respecto de la reelección y se acercó a Menem para negociar en secreto. Un mes después, el 14 de diciembre de 1993, Alfonsín y Menem firmaron el Pacto de Olivos.
A la reforma la haría posible aquella ilusión de Alfonsín de mejorar la democracia mediante la introducción en el sistema político de una docena de novedades instrumentales. Desde el jefe de Gabinete para atenuar el presidencialismo hasta el tercer senador, para que las minorías provinciales no se quedaran afuera. Si el paquete de novedades embalado en el Pacto de Olivos mejoró o no la democracia todavía hoy es motivo de debate, pero la parte del acuerdo que le interesaba a Menem salió impecable.
Al quedar levantada la restricción que imponía la Constitución de 1853 para una reelección presidencial consecutiva, Menem, de 65 años, fue elegido casi por mayoría absoluta (49,9 %) para un segundo mandato, esta vez de cuatro años. Era 1995.
Una adversidad estruendosa, la crisis del Tequila, había terminado oxigenando la candidatura de Menem, quien encarnaba el orden y la estabilidad. Daba certezas, se decía entonces, a quienes se habían endeudado en dólares para comprar un electrodoméstico. El victorioso justicialismo neoliberal usó como slogan de campaña: “No detengamos la historia”, un invento de José Albistur. El temor al caos, clásico ingrediente de éxitos electorales, se hizo presente con fuerza.
El radicalismo quedó desacreditado por la firma del Pacto de Olivos, se desperfiló como opositor al modelo menemista y pagó las consecuencias en las urnas: por primera vez salió tercero (Horacio Massaccesi, 17 por ciento), superado por el flamante Frepaso (José Octavio Bordón-Chacho Alvarez, 30 por ciento).
Fue la segunda cuota. Porque la primera había sido en abril de 1994 la elección de constituyentes, en la que el justicialismo consiguió 137 convencionales y la UCR apenas un poco más de la mitad (74), el Frente Grande 31 y el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), de Aldo Rico, el teniente coronel que en la década anterior se había alzado en armas, 21. La convención constituyente estuvo presidida por el titular del Senado Eduardo Menem, entonces virtual vicepresidente de la Nación, cuyo hijo Martín preside hoy la Cámara de Diputados, y cuyo sobrino homónimo, conocido como “Lule”, es uno de los principales armadores políticos del partido del gobierno junto a Karina Milei.
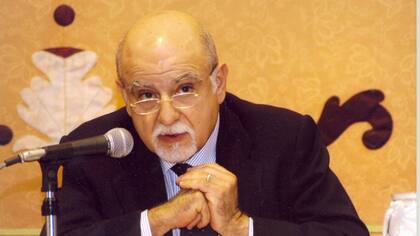
Al comenzar el segundo mandato menemista, Duhalde, quien había asegurado su propia reelección como gobernador bonaerense pactando una reforma de la Constitución provincial con Rico, buscó ubicarse como firme candidato a la sucesión presidencial, pero los choques con Menem se agravaron. El excompañero de fórmula de Menem se definía a esa altura como “peronista biológico, no menemista”. La derrota de su mujer, Chiche Duhalde, en las elecciones legislativas de 1997 frente a la surgente Alianza sería aprovechada por Menem para esmerilarlo.
Menem y los ultramenemistas, a esa altura un sector minoritario del peronismo, insistían con la “re-re”, a pesar de la evidencia. Su idea era que la Corte Suprema adicta convalidara la teoría de Rodolfo Barra, el abogado que le ponía letra jurídica a la insaciabilidad. Barra había sido primero miembro de la Corte menemista y después, ministro de Justicia, cargo al que tuvo que renunciar en 1996 cuando se conoció que en su juventud había formado parte de una organización nazi. Un antecedente que a Javier Milei no le importó demasiado cuando le ofreció en diciembre ser procurador del Tesoro, donde actualmente revista como el jefe de los abogados del Estado.
La cláusula transitoria novena de la nueva Constitución establece que “el mandato del presidente en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma deberá ser considerado como primer período”. Una precisión clara para cualquiera. Pero a Barra se le ocurrió que hubo un primer mandato anómalo, de sólo once meses, entre la sanción de la Constitución y el inicio del segundo período presidencial, el 8 de julio de 1995. De manera que lo que para todo el mundo era el segundo mandato de Menem, para Barra era recién el primero. Luego, podría haber otro. Y no entenderlo así significaba una grave afrenta, una práctica antidemocrática y discriminatoria, porque se privaba “a una sola persona” de la puja electoral y a toda la ciudadanía de poder elegirla.
En realidad, en base a una interpretación absurda se trataba de una inversión del principio de igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos argentinos (mayores de 30 años, con más de seis años de ciudadanía) tienen derecho a ser elegidos para dos períodos presidenciales consecutivos y Menem no era la excepción. Tercer mandato consecutivo no hay para nadie.
Antecedente de Santa Cruz
El asunto fue judicializado y, al mismo tiempo, los ultramenemistas, con el mentor Barra a la cabeza, intentaron otras estrategias no siempre armónicas. Llegó a pensarse en una réplica del modelo santacruceño, donde el gobernador Néstor Kirchner había impuesto dos reformas constitucionales en cuatro años.
La primera, en 1994, habilitó la reelección por un período y eliminó la cláusula de consanguinidad que impedía la sucesión de familiares en la gobernación. La segunda, en 1998, estableció la reelección perpetua. Pero como para hacer la segunda Kirchner no contaba con la fuerza necesaria en la Legislatura, forzó una consulta pública vinculante y obligatoria, modificando de facto el método de reforma constitucional. Esta movida fue la que por entonces llevó al jurista Raúl Zaffaroni a denunciar la destrucción del sistema republicano en Santa Cruz y a comparar a Kirchner con Hitler, una opinión que en la década siguiente Zaffaroni modificaría radicalmente.
Los Kirchner eran ultrareeleccionistas en Rio Gallegos y antirreeleccionistas en Buenos Aires, donde funcionaban como aliados tácticos de Duhalde en su afán por pararlo a Menem. Duhalde decidió amenazar con una consulta pública en la provincia de Buenos Aires sobre la viabilidad de reformar la Constitución para favorecer a Menem. Hubo pronunciamientos antirreeleccionistas en Diputados. Un congreso del PJ en Parque Norte dejó al descubierto que la mayor parte del peronismo no convalidaba las maniobras de Menem.
Fuente: La NACION
Entre otros, Carlos Reutemann se plantó. Y Menem finalmente desistió. Se concentró en la puja con Duhalde, cuya candidatura presidencial nunca terminó de aceptar. Muchos creen en el peronismo que lo ayudó, pero a perder.
Igual que Perón, Menem ganó dos elecciones presidenciales consecutivas y una tercera no consecutiva. Aunque esta, la de 2003, a él no le sirvió para volver a la Casa Rosada. Pero esa ya es otra historia.

